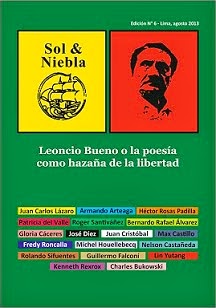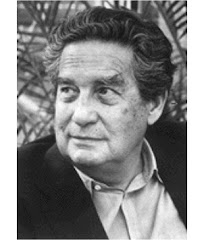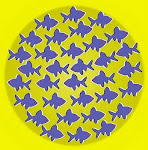El arte como inversión es un concepto poco anterior a los años cincuenta.
G. Reitlinger, The Economics of Taste, vol. 2 (1982, p. 14)
Los grandes productos domésticos de línea blanca, las cosas que mantienen a nuestra economía en funcionamiento -neveras, cocinas, todas las cosas que eran de porcelana
y blancas- ahora están pintadas. Esto es nuevo. Van acompañadas de arte
pop. Muy bonito. El mago Merlín saliendo de las paredes mientras abres
la puerta de la nevera para tomar el zumo de naranja.
Studs Terkel, Division Street: America (1967, p. 217)
I
Es práctica habitual entre los historiadores -incluyendo al que esto
escribe- analizar el desarrollo de las artes, a pesar de lo
profundamente arraigadas que están en la sociedad, como si fuesen
separables de su contexto contemporáneo, como una rama o tipo de
actividad humana sujeta a sus propias reglas y susceptible por ello de
ser juzgada de acuerdo con ellas. No obstante, en la era de las más
revolucionarias transformaciones de la vida humana de que se tiene
noticia, incluso este antiguo y cómodo método para estructurar un
análisis histórico se convierte en algo cada vez más irreal. No sólo
porque los límites entre lo que es y no es clasificable como «arte»,
«creación» o artificio se difuminan cada vez más, hasta el punto de
llegar incluso a desaparecer, sino también porque una influyente escuela
de críticos literarios de fin de siglo pensó que era imposible,
irrelevante y poco democrático decidir si Macbeth es mejor o peor que
Batman. El fenómeno se debe también a que las fuerzas que determinaban
lo que pasaba en el arte, o en lo que los observadores pasados de moda
hubieran llamado así, eran sobre todo exógenas y, como cabía esperar en
una era de extraordinaria revolución tecnocientífica, predominantemente
tecnológicas.
La tecnología revolucionó las artes haciéndolas omnipresentes. La radio,
que ya había llevado los sonidos -palabras y música- a la mayoría de
los hogares del mundo desarrollado, siguió su penetración por el mundo
en vías de desarrollo. Pero lo que la universalizó fue el transistor,
que la hizo pequeña y portátil, y las pilas eléctricas de larga
duración, que la independizaron de las redes oficiales (es decir,
urbanas) de energía eléctrica. El gramófono o tocadiscos ya era antiguo
y, aunque mejoró técnicamente, siguió siendo un tanto engorroso. El
disco de larga duración (1948), que se popularizó rápidamente en los
años cincuenta (Guinness, 1984, p. 193), benefició a los amantes de la
música clásica, cuyas composiciones, a diferencia de las de la música
popular, no solían ceñirse al límite de entre tres y cinco minutos de
duración de los discos de 78 revoluciones por minuto. Pero lo que hizo
posible transportar la música escogida fueron los cassettes, que podían
tocarse en reproductores a pilas cada vez más pequeños y portátiles, y
que se extendieron por todo el mundo en los setenta, con la ventaja
adicional de que podían copiarse fácilmente. En los años ochenta la
música podía estar en cualquier parte; acompañando cualquier actividad
privada gracias a los auriculares acoplados a unos artilugios de
bolsillo de los que fueron pioneros (como tantas veces) los japoneses, o
proyectada con estruendo por los grandes radiocassettes portátiles,
habida cuenta de que los altavoces aún no se podían miniaturizar. Esta
revolución tecnológica tuvo consecuencias políticas y culturales. Así,
en 1961 el presidente De Gaulle pudo movilizar a los soldados contra el
golpe militar que preparaban sus jefes, gracias a que pudieron
escucharle en sus radios portátiles. En los años setenta, los discursos
del ayatolá Jomeini, el futuro dirigente de la revolución iraní en el
exilio, eran fácilmente transportados, copiados y difundidos en Irán.
La televisión nunca fue tan portátil como la radio (o, cuando menos,
perdía mucha más calidad al reducirse que la radio) pero llevó a los
hogares las imágenes en
movimiento. Además, aunque un televisor era mucho más caro y abultaba
más que una radio, pronto se hizo casi universal y resultó accesible
incluso para los pobres en algunos países atrasados, siempre y cuando
existiera en ellos una infraestructura urbana. En los ochenta, algo así
como un 80 por 100 de la población de un país como Brasil tenía acceso a
la televisión. Esto es más sorprendente que el hecho de que el nuevo
medio reemplazara en Estados Unidos a la radio y el cine como forma más
común de entretenimiento popular durante los cincuenta, y en Gran
Bretaña en los sesenta. La demanda del nuevo medio se hizo abrumadora.
En los países desarrollados comenzó (gracias al vídeo, que era un
aparato bastante caro) a llevar todo tipo de imágenes filmadas a la
pequeña pantalla casera. Aunque el repertorio producido para la pantalla
grande soportaba mal su miniaturización, el vídeo tenía la ventaja de
dar al espectador una opción
teóricamente ilimitada de ver lo que quisiera y cuando quisiera. Con la
difusión del ordenador doméstico, la pequeña pantalla pareció
convertirse en la forma de enlace visual más importante del individuo con el mundo exterior.
Sin embargo, la tecnología no sólo hizo que el arte fuese omnipresente,
sino que transformó su percepción. Para alguien que ha crecido en la era
de la música electrónica en que el sonido generado mecánicamente es el
habitual de la música popular, tanto en directo como en grabaciones; en
que cualquier niño puede congelar imágenes y repetir un sonido o un
pasaje visual al modo que antes sólo podía aplicarse a releer los
textos; en que la ilusión teatral es apenas nada en comparación con lo
que la tecnología puede hacer en los anuncios de la televisión,
incluyendo la posibilidad de explicar una historia en treinta segundos,
ha de ser muy difícil recobrar la simple linealidad y el carácter
secuencial de la percepción en los tiempos anteriores a estos en que la
tecnología permite pasar en segundos por la totalidad de los canales de
televisión disponibles. La tecnología transformó el mundo de las artes y
de los entretenimientos populares más pronto y de un modo más radical
que el de las llamadas «artes mayores», especialmente las más
tradicionales.
II
¿Qué les ocurrió a estas últimas?
A primera vista, lo más llamativo a propósito del desarrollo del arte
culto en el mundo posterior a la era de las catástrofes fue un
desplazamiento geográfico de los centros tradicionales (europeos) de la
cultura de elites y, en una era de prosperidad global sin precedentes,
un crecimiento enorme de los recursos disponibles para promoverlas. Sin
embargo, un examen más atento de la situación ofrece un resultado menos optimista.
Que «Europa» (palabra con la que entre 1947 y 1989 la mayoría de los
occidentales aludía a la Europa occidental) ya no era el centro del gran
arte era algo sabido. Nueva York se enorgullecía de haber reemplazado a
París como centro de las artes visuales, entendiendo por ello el
mercado del arte: el lugar en que los artistas vivos se convertían en
las mercancías de mayor precio.
Más significativo resulta aún que el jurado del premio Nobel de
literatura, un grupo cuyo sentido de la política es a menudo más
interesante que sus juicios literarios, empezara a tomarse en serio la
literatura no europea a partir de los años sesenta, cuando antes la
había prácticamente ignorado, a excepción de la literatura
estadounidense que obtuvo premios de forma regular a partir de 1930, año
en que Sinclair Lewis fue el primer galardonado. En los años setenta,
ningún lector serio de novelas podía ignorar la brillante escuela de
escritores latinoamericanos, al igual que ningún aficionado serio al
cine podía desconocer, o al menos dejar de comentar con admiración, las
obras de los grandes directores japoneses que, empezando por Akira
Kurosawa (1910), ganaron en los años cincuenta los festivales
internacionales de cine, o del bengalí Satyadjit Ray (1921-1992). Nadie
se sorprendió cuando en 1986 el premio Nobel le correspondió por primera
vez a un escritor del África subsahariana, el nigeriano Wole Soyinka
(1934).
El desplazamiento aludido se hizo aún más evidente en la más visual de
las artes: la arquitectura. Como ya hemos visto, el movimiento
arquitectónico moderno había construido muy poco en el período de
entreguerras. Tras la guerra y la vuelta a la normalidad, el «estilo
internacional» realizó sus mayores y más numerosos monumentos en los
Estados Unidos, donde se desarrolló y posteriormente, a través de las
cadenas hoteleras estadounidenses que se extendieron por el mundo en los
años setenta, exportó su peculiar estilo de palacios de los sueños para
ejecutivos viajeros y turistas acomodados. En sus versiones más típicas
eran fácilmente reconocibles por una especie de nave central o
invernadero gigantesco, generalmente con árboles, plantas de interior y
fuentes, con ascensores transparentes que se deslizaban por paredes
interiores o exteriores, cristales por todas partes y una iluminación
teatral. Habían de ser para la sociedad burguesa de finales del siglo XX
lo que los teatros de ópera para su predecesora del siglo XIX. Pero el
movimiento moderno creó también importantes monumentos en otras partes:
Le Corbusier (1887-1965) construyó una capital entera en la India
(Chandigarh); Oscar Niemeyer (1907) otra en Brasil (Brasilia), mientras
que el que quizás sea el más hermoso producto del movimiento moderno
-construido también por encargo oficial más que con patrocinio o para el
provecho privado- se encuentra en México D.F.: el Museo Nacional de
Antropología (1964).
Parecía también evidente que los viejos centros artísticos europeos
daban muestras de desfallecimiento, con la posible excepción de Italia,
donde el sentimiento de liberación antifascista, bajo la dirección de
los comunistas en buena medida, inspiró en torno a una década de
renacimiento cultural cuyo mayor impacto internacional se produjo a
través del «neorrealismo» cinematográfico. Las artes visuales francesas
no mantuvieron la reputación de la escuela parisina de entreguerras, que
en sí misma era poco más que una secuela de la etapa anterior a 1914.
Las firmas más reputadas de escritores franceses de ficción pertenecían a
intelectuales y no a creadores literarios: como inventores de
artificios (el nouveau roman de los años cincuenta y sesenta) o como
escritores de ensayo (J. P. Sartre) y no por sus obras de creación.
¿Acaso había algún novelista «serio» francés posterior a 1945 que
hubiera alcanzado reputación internacional en los años setenta?
Probablemente no. El panorama artístico británico era mucho más vital,
no sólo porque después de 1950 Londres se transformó en uno de los
centros mundiales de espectáculos musicales y teatrales, sino porque
produjo un puñado de arquitectos de vanguardia cuyos arriesgados
proyectos les granjearon más fama en el exterior -en París o en
Stuttgart- que en su propio país. Sin embargo, si tras la segunda guerra
mundial el Reino Unido ocupó un lugar menos marginal en las artes de la
Europa occidental del que había ocupado en el período de entreguerras,
no sucedía lo mismo en el campo donde siempre había destacado, el de la
literatura. En poesía, los escritores de posguerra de la pequeña Irlanda
salían más que airosos en comparación con los de Gran Bretaña. En
cuanto a la República Federal de Alemania, el contraste entre los
recursos del país y sus logros, así como entre el glorioso pasado de
Weimar y el presente de Bonn, eran impresionantes y no podían explicarse
sólo por los desastrosos efectos y secuelas de los doce años de mandato
de Hitler. Resulta significativo al respecto que durante los cincuenta
años de posguerra muchos de los mejores talentos activos en la
literatura germano-occidental no fueran nativos sino emigrantes del Este
(Celan, Grass y otros, llegados de la República Democrática Alemana).
Alemania estuvo, por supuesto, dividida entre 1945 y 1990. El contraste
entre las dos partes -una militantemente liberal-democrática, orientada
al mercado y occidental; la otra, una versión de manual de la
centralización comunista- ilustra un aspecto curioso de la migración de
la alta cultura: su relativo florecimiento bajo el comunismo, al menos
durante ciertos períodos. Esto no puede aplicarse, igualmente, a todas
las artes ni, por supuesto, a los estados sometidos a férreas dictaduras
asesinas como las de Stalin y Mao, o a países gobernados por tiranuelos
megalómanos como Ceaucescu en Rumania (1961-1989) o Kim Il Sung en
Corea del Norte (1945-1994).
Además, en la medida en que las artes dependían del patronazgo público,
es decir, del gobierno central, la habitual preferencia dictatorial por
el gigantismo pomposo reducía las opciones de los artistas, al igual que
la insistencia oficial en promover una especie de mitología sentimental
optimista conocida como «realismo socialista». Es posible que los
amplios espacios abiertos flanqueados por torres neovictorianas
característicos de los cincuenta encuentren algún día admiradores
(pienso en la plaza Smolensk de Moscú) pero el descubrimiento de sus
méritos arquitectónicos debe dejarse para el futuro. Por otra parte, hay
que admitir que allí donde los gobiernos comunistas no insistieron en
indicar a sus artistas lo que tenían que hacer, su generosidad a la hora
de subvencionar las actividades culturales (o, como dirían otros, su
escaso sentido de la rentabilidad) resultó de gran ayuda. No es fortuito
que en los años ochenta Occidente importase productores vanguardistas
de ópera del Berlín Oriental.
La Unión Soviética siguió culturalmente yerma, al menos en comparación
con sus glorias anteriores a 1917 e incluso con el fermento de los años
veinte, salvo quizás por la poesía, el arte más susceptible de
practicarse en privado y el que mejor mantuvo la continuidad con la gran
tradición rusa del siglo XX tras 1917 -Ajmátova (1889-1966), Tsvetayeva
(1892-1960), Pasternak (1890-1960), Blok (1890-1921), Mayakovsky
(1893-1930), Brodsky (1940), Voznesensky (1933), Ajmadulina (1937)-. Sus
artes visuales sufrieron por la combinación de una rígida ortodoxia,
tanto ideológica como estética e institucional, y de un aislamiento
total del resto del mundo. El apasionado nacionalismo cultural que
empezó a surgir en algunas partes de la URSS durante el período de
Brezhnev -ortodoxo y eslavófilo en Rusia: Solzhenitsyn (1918);
mítico-medievalista en Armenia, por ejemplo en las películas de Sergei
Paradjanov (1924)- se debió en gran medida al hecho de que cualquiera
que rechazase lo que recomendaban el sistema y el partido -como hicieron
muchos intelectuales- no tenía otra tradición en que inspirarse que las
conservadoras locales. Además, los intelectuales soviéticos estaban muy
aislados no sólo del sistema de gobierno, sino también de la masa de
los ciudadanos soviéticos que, de alguna manera, aceptaban la
legitimidad del sistema y se adaptaban a la única forma de vida que
conocían, y que durante los años sesenta y setenta mejoró notablemente.
Los artistas odiaban a los gobernantes y despreciaban a los gobernados,
incluso cuando (como los neoeslavófilos) idealizaban el alma rusa en la
imagen de un campesino que ya no existía. No era un buen ambiente para
el artista creativo, y la disolución del aparato de coerción intelectual
desvió, paradójicamente, a los talentos de la creación a la agitación.
El Solzhenitsyn que puede sobrevivir como uno de los grandes escritores
del siglo XX es precisamente el que todavía tenía que predicar
escribiendo novelas (Un día en la vida de Iván Denisovich, Pabellón de
cancerosos) porque carecía de la libertad necesaria para escribir
sermones y denuncias históricas.
Hasta fines de los setenta la situación en la China comunista estuvo
dominada por una feroz represión, salpicada por raros momentos de
relajación («dejemos que florezcan cien flores») que servían para
identificar a las víctimas de las siguientes purgas. El régimen de Mao
Tse-tung alcanzó su clímax durante la «revolución cultural» de
1966-1976, una campaña contra la cultura, la educación y la
intelectualidad sin parangón en la historia del siglo XX. Cerró
prácticamente la educación secundaria y universitaria durante diez años;
interrumpió la práctica de la música clásica (occidental) y de otros
tipos de música, destruyendo los instrumentos allí donde era necesario, y
redujo el repertorio nacional de cine y teatro a media docena de obras
políticamente correctas (a juicio de la esposa del Gran Timonel, que
había sido una actriz cinematográfica de segunda fila en Shanghái), las
cuales se repetían hasta el infinito. Dada esta experiencia y la antigua
tradición china de imposición de la ortodoxia, que se modificó sin
llegar a abandonarse en la era post-Mao, la luz emitida por la China
comunista en el terreno del arte siguió siendo débil.
Por otra parte, la creatividad floreció bajo los regímenes comunistas de
la Europa oriental, al menos cuando la ortodoxia se relajó un poco,
como sucedió durante la desestalinización. La industria cinematográfica
en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, hasta entonces no muy conocida ni
siquiera localmente, surgió con fuerza desde fines de los cincuenta,
hasta convertirse durante cierto tiempo en una de las más interesantes
producciones de películas de calidad del globo. Hasta el colapso del
comunismo, que conllevó el colapso de los mecanismos de producción
cultural en los países afectados, la creatividad se mantuvo incluso
cuando se reproducían los períodos represivos (tras 1968 en
Checoslovaquia; después de 1980 en Polonia), aunque el prometedor
comienzo de la industria cinematográfica de la Alemania Oriental a
principios de los años cincuenta fue interrumpido por la autoridad
política. Que un arte tan dependiente de fuertes inversiones estatales
floreciese artísticamente bajo regímenes comunistas es más sorprendente
que el hecho de que lo hiciera la literatura de creación, porque,
después de todo, incluso bajo gobiernos intolerantes se pueden escribir
libros «para guardarlos en un cajón» o para círculos de amigos.[1] Por
muy reducido que fuese originalmente el público para el que escribían,
algunos autores alcanzaron una admiración internacional, como los
escritores de la Alemania Oriental, que produjo talentos mucho más
interesantes que la próspera Alemania Federal, o los checos de los
sesenta, cuyos escritos sólo llegaron a Occidente con la emigración
interna y externa posterior a 1968.
Lo que todos estos talentos tenían en común era algo de lo que pocos
escritores y directores de cine de las economías desarrolladas de
mercado disfrutaban, y en que soñaban las gentes de teatro de Occidente
(un grupo dado a un radicalismo político poco habitual, que databa, en
los Estados Unidos y Gran Bretaña, de los años treinta): la sensación de
que su público los necesitaba. En ausencia de una política real y de
una prensa libre, los artistas eran los únicos que hablaban de lo que su
pueblo, o por lo menos el sector ilustrado de éste, pensaba y sentía.
Estos sentimientos no eran exclusivos de los artistas de los regímenes
comunistas, sino también de otros regímenes donde los intelectuales
estaban en contra del sistema en el poder, y eran lo bastante libres
para expresarse en público, aunque fuera con limitaciones. El apartheid
surafricano inspiró a sus adversarios la mejor literatura que ha salido
de aquel subcontinente hasta hoy. El hecho de que entre los años
cincuenta y noventa la mayoría de los intelectuales latinoamericanos al
sur de México fueran en algún momento de sus vidas refugiados políticos
tiene mucho que ver con las realizaciones culturales de aquella parte
del hemisferio occidental. Lo mismo puede decirse de los intelectuales
turcos.
Pero el florecimiento ambiguo del arte en la Europa oriental no era
debido únicamente a su función de oposición tolerada. La mayoría de sus
jóvenes practicantes se inspiraban en la esperanza de que sus países,
incluso bajo regímenes insatisfactorios, entrarían en una nueva era
después de los horrores de la guerra; algunos, más de los que quisieran
recordarlo, habían sentido el viento de la utopía en las alas de su
juventud, por lo menos durante los primeros años de posguerra. Unos
pocos siguieron inspirándose en su tiempo: Ismail Kadaré (1930), quizás
el primer novelista albanés conocido en el exterior, se convirtió en
portavoz, no tanto de la línea dura del régimen de Enver Hoxha como de
un pequeño país montañoso que, bajo el comunismo, se había ganado por
vez primera un lugar en el mundo (emigró en 1990). La mayoría de los
demás pasaron antes o después a algún tipo de oposición, aunque con
frecuencia rechazasen la única alternativa que se les ofrecía (cruzar la
frontera de la Alemania Federal o Radio Europa Libre) en un mundo de
opuestos binarios y mutuamente excluyentes. E incluso donde, como en
Polonia, el rechazo al régimen existente era total, todos, excepto los
más jóvenes, conocían lo suficiente de la historia de su país desde 1945
como para añadir matices de gris al blanco y negro de la propaganda. Es
esto precisamente lo que confiere una dimensión trágica a las películas
de Andrzej Wajda (1926) y una cierta ambigüedad a los directores checos
de los sesenta, que rondaban entonces los treinta años, y a los
escritores de la RDA -Christa Wolf (1929), Heiner Müller (1929)-
desilusionados pero sin haber renunciado a sus sueños.
Paradójicamente, los intelectuales y artistas del segundo mundo
socialista y también de las diversas partes del tercer mundo disfrutaban
tanto de prestigio como de una prosperidad y unos privilegios
relativos, al menos durante los intervalos entre persecuciones. En el
mundo socialista podían figurar entre los ciudadanos más ricos y gozar
de una libertad rara en aquellas prisiones, la de viajar al extranjero
e, incluso, la de tener acceso a la literatura extranjera. Bajo el
socialismo, su influencia política era nula, pero en los distintos
países del tercer mundo (y, tras la caída del comunismo, en el antiguo
mundo del «socialismo realmente existente») ser un intelectual o incluso
un artista constituía un activo público. En América Latina los
escritores de mayor prestigio, al margen de cuáles fueran sus opiniones
políticas, podían esperar cargos diplomáticos, con preferencia en París,
donde la ubicación de la UNESCO daba a los países que quisieran hacerlo
la oportunidad de colocar ciudadanos en la vecindad de los cafés de la
rive gauche. Los profesores universitarios tenían posibilidades como
ministros, preferentemente de economía, pero la moda de finales de los
ochenta de que personas del mundo del arte se presentasen como
candidatos a la presidencia (como hizo un novelista en Perú), o llegasen
realmente a serlo (como sucedió en la Checoslovaquia y en la Lituania
poscomunistas) parecía nueva, aunque tenía precedentes anteriores en
nuevos países, tanto europeos como africanos, que tendían a dar
preeminencia a aquellos de sus pocos ciudadanos que eran conocidos en el
exterior como concertistas de piano (como en Polonia en 1918), poetas
en lengua francesa (Senegal), o bailarines, como sucedió en Guinea. Por
el contrario, los novelistas, dramaturgos, poetas y músicos de la
mayoría de los países desarrollados occidentales no tenían oportunidades
políticas en ninguna circunstancia, ni siquiera en los países más
intelectualizados, salvo como potenciales ministros de Cultura (André
Malraux en Francia, Jorge Semprún en España).
En una etapa de prosperidad sin precedentes, los recursos públicos y
privados dedicados a las artes fueron mayores que antes. Incluso el
gobierno británico, que nunca ha estado en la avanzada del mecenazgo
público, invirtió a finales de los ochenta más de 1.000 millones de
libras esterlinas, frente a inversiones de 900.000 libras en 1939
(Britain: An Official Handbook, 1961, p. 222; 1990, p. 426). El
mecenazgo privado fue menos importante, excepto en los Estados Unidos,
donde los millonarios, estimulados por sustanciosas ventajas fiscales,
protegieron la educación, el saber y la cultura en una escala mucho más
generosa que en cualquier otro lugar. Ello se debió a un verdadero
aprecio por las cosas elevadas de la vida, sobre todo entre los magnates
de primera generación, en parte porque, en ausencia de una jerarquía
social formal, la segunda mejor opción era lo que podríamos denominar un
estatus de Médicis. Cada vez más, los grandes inversores no se
limitaban a donar sus colecciones a museos nacionales o a otras
instituciones públicas, sino que insistían en fundar sus propios museos,
a los que bautizaban con su nombre, o bien exigían tener su propia ala o
sector de los museos en que sus colecciones se presentarían en la forma
determinada por sus propietarios y donantes.
En cuanto al mercado de arte, desde los cincuenta descubrió que se
estaba recuperando de casi medio siglo de depresión. Los precios, en
especial los de los impresionistas y postimpresionistas franceses, así
como los de los mejores de entre los primeros modernos parisinos, se
pusieron por las nubes, hasta que en los años setenta el mercado
artístico internacional, cuyo centro pasó primero a Londres y más tarde a
Nueva York, igualó los récords históricos (en precios reales) de la era
del imperio, para dejarlos muy atrás en el alocado mercado alcista de
los años ochenta. El precio de los impresionistas y postimpresionistas
se multiplicó por veintitrés entre 1975 y 1989 (Sotheby, 1992). No
obstante, las comparaciones con otros períodos anteriores resultaron
desde entonces imposibles. Es verdad que los ricos todavía coleccionaban
-como norma, el dinero viejo prefería a los viejos maestros; el nuevo,
las novedades- pero, cada vez más, quienes compraban arte lo hacían como
inversión, de la misma manera que antes se compraban especulativamente
acciones de minas de oro. El Fondo de Pensiones de los Ferrocarriles
Británicos, que (muy bien asesorado) hizo mucho dinero comprando arte,
no puede considerarse como un amante del arte, y la transacción
artística característica de fines de los años ochenta fue la de un
magnate de Australia occidental que compró un Van Gogh por 31 millones
de libras, gran parte de las cuales le fueron prestadas por los propios
subastadores, con la presumible esperanza, por parte de ambos, de que
futuros incrementos en los precios harían de la pintura un objeto mucho
más valioso como garantía de préstamos bancarios, y aumentarían los
beneficios de los intermediarios. No obstante, las expectativas no se
cumplieron; el señor Bond de Perth se declaró en bancarrota y el boom
artístico especulativo entró en un colapso a principios de los años
noventa.
La relación entre el dinero y las artes siempre ha sido ambigua. Dista
mucho de estar claro que las mayores realizaciones artísticas de la
segunda mitad del siglo le deban mucho; excepto en arquitectura, donde,
en conjunto, lo grande es bello o, en cualquier caso, es más fácil que
salga en las guías. Por otra parte, otro tipo de fenómeno económico
afectó de forma profunda a la mayoría de las artes: su integración en la
vida académica, en las instituciones de educación superior cuya
extraordinaria expansión ya hemos señalado antes (capítulo X). Este era,
a la vez, un fenómeno general y específico. Hablando en términos
generales, el hecho decisivo en el desarrollo cultural del siglo XX, la
creación de una revolucionaria industria del ocio destinada al mercado
de masas, redujo las formas tradicionales del «gran arte» a los guetos
de las elites, que a partir de la mitad del siglo estaban formados
básicamente por personas que habían tenido una educación superior. El
público de la ópera y del teatro, los lectores de los clásicos de cada
país y de la clase de poesía y teatro que los críticos toman en serio,
los visitantes de museos y galerías de arte eran, en una abrumadora
mayoría, personas que habían completado una educación secundaria,
exceptuando el mundo socialista, donde la industria del ocio encaminada a
maximizar los beneficios se mantuvo controlada (mientras lo estuvo). La
cultura común de cualquier país urbanizado de fines del siglo XX se
basaba en la industria del entretenimiento de masas -cine, radio, TV,
música pop-, en la que también participaba la elite, al menos desde el
triunfo del rock, y a la que los intelectuales dieron un giro refinado
para adecuarla a los gustos de la elite.
Más allá, la segregación era cada vez más completa, porque la mayoría
del público a que apelaba la industria de masas sólo se encontraba por
accidente y de forma ocasional con los géneros por los que se
apasionaban los entendidos de la alta cultura, como cuando un aria de
Puccini cantada por Pavarotti se asoció a los Mundiales de fútbol de
1990, o cuando breves temas de Haendel o Bach aparecían subrepticiamente
en algún anuncio de televisión.
Si uno no quería integrarse en las clases medias, no tenía que
molestarse en ver las obras de Shakespeare. Por el contrario, si uno lo
quería, siendo la forma más obvia de hacerlo pasar los exámenes de la
escuela secundaria, no podía dejar de verlas, ya que eran materia de
examen. En casos extremos, de los que la clasista Gran Bretaña era un
ejemplo notable, los periódicos dirigidos respectivamente a la gente
instruida y a la que no lo estaba parecían proceder de universos
diferentes.
Más específicamente, la extraordinaria expansión de la educación
superior proporcionó cada vez más empleo y se convirtió en un mercado
para hombres y mujeres con escaso atractivo comercial. Esto se podía
advertir sobre todo en la literatura. Había poetas enseñando, o al menos
trabajando, en las universidades. En algunos países las ocupaciones de
novelista y profesor se superponían de tal forma que en los años sesenta
apareció un género nuevo que prosperó rápidamente, habida cuenta que un
gran número de lectores potenciales estaban familiarizados con el
medio: la novela de campus que, además de la materia habitual de la
ficción, la relación entre los sexos, trataba de cuestiones más
esotéricas como los intercambios académicos, los coloquios
internacionales, los cotilleos universitarios y las peculiaridades de
los estudiantes. Y, lo que era más arriesgado, la demanda académica
alentó la producción de una escritura creativa que se prestaba a ser
diseccionada en los seminarios y que se beneficiaba de su complejidad,
cuando no era incomprensible, siguiendo el ejemplo del gran James Joyce,
cuya obra tardía tuvo tantos comentaristas como auténticos lectores.
Los poetas escribían para otros poetas o para estudiantes que se
esperaba que discutieran sus obras. Protegidas por salarios académicos,
becas y listas de lecturas obligatorias, las artes creativas no
comerciales podían esperar, si no florecer, al menos sobrevivir
cómodamente.
Por desgracia otra consecuencia del crecimiento académico vino a minar
su posición, puesto que los glosadores y escoliastas se independizaron
de su tema al sostener que un texto sólo era lo que el lector hacía de
él. Postulaban que el crítico que interpretaba a Flaubert era tan
creador de Madame Bovary como su autor, e incluso tal vez -dado que esa
novela sólo sobrevivía merced a las lecturas de otros, sobre todo con
fines académicos- más que el propio autor. Esta teoría había sido
defendida largamente por los productores teatrales de vanguardia
(precedidos por los representantes de actores y los magnates del cine)
para quienes Shakespeare o Verdi eran, básicamente, material en bruto
para sus propias interpretaciones aventuradas y, preferiblemente,
provocadoras. Al triunfar en ocasiones, reforzaron el creciente
esoterismo de las artes de elite, ya que eran a su vez comentarios y
críticas de anteriores interpretaciones, sólo plenamente comprensibles
para los iniciados. La moda llegó incluso hasta las películas populares,
en que directores refinados mostraban su erudición cinematográfica a la
elite que entendía sus alusiones mientras contentaban a las masas (y a
la taquilla) con sangre y sexo.[2]
¿Es posible adivinar cómo valorarán las historias de la cultura del
siglo XXI los logros artísticos de la segunda mitad del siglo XX?
Obviamente no, pero resultará difícil que no adviertan la decadencia, al
menos regional, de géneros característicos que habían alcanzado gran
esplendor en el XIX y que sobrevivieron durante la primera mitad del XX.
La escultura es uno de los ejemplos que viene a la mente, aunque sólo
sea porque la máxima expresión de este arte, el monumento público,
desapareció casi por completo después de la primera guerra mundial,
salvo en los países dictatoriales, donde, según la opinión generalizada,
la calidad no igualaba a la cantidad. Es imposible evitar la impresión
de que la pintura ya no era lo que había sido en el período de
entreguerras. Sería difícil hacer una lista de pintores de entre
1950-1990 que pudieran considerarse grandes figuras (es decir, dignos de
ser incluidos en museos de otros países que los suyos), comparable con
la lista del período de entreguerras. Esta última hubiera incluido como
mínimo a Picasso (1888-1973), Matisse (1869-1954), Soutine (1894-1943),
Chagall (1889-1985) y Rouault (1871-1955), de la escuela de París; a
Klee (1879-1940), a dos o tres rusos y alemanes, y a uno o dos españoles
y mexicanos. ¿Cómo podría compararse a esta una lista de finales del
siglo XX, aun incluyendo a alguno de los líderes del «expresionismo
abstracto» de la Escuela de Nueva York, a Francis Bacon y a un par de
alemanes?
En música clásica, una vez más, la decadencia de los viejos géneros
quedaba oculta por el aumento de sus interpretaciones, sobre todo como
un repertorio de clásicos muertos. ¿Cuántas óperas nuevas, escritas
después, se han consolidado en los repertorios internacionales, o
incluso nacionales, en los que se reciclaban una y otra vez las obras de
compositores cuyo representante más joven había nacido en 1860? Salvo
en Alemania y Gran Bretaña (Henze, Britten y como mucho dos o tres más),
muy pocos compositores llegaron a crear grandes óperas. Los
estadounidenses, por ejemplo Leonard Bernstein (1918-1990), preferían un
género menos formal como el teatro musical. ¿Cuántos compositores, si
excluimos a los rusos, siguieron componiendo sinfonías, que habían sido
consideradas como la más grande de las realizaciones instrumentales en
el siglo XIX?[3] El talento musical, que siguió dando frutos abundantes,
tendió a abandonar las formas tradicionales de expresión, aunque éstas
seguían dominando abrumadoramente en el «gran arte».
Un retroceso parecido respecto a los géneros del siglo XIX puede
observarse en la novela. Por supuesto que se siguieron escribiendo,
comprando y leyendo en grandes cantidades. Sin embargo, si buscamos
entre las grandes novelas y los grandes novelistas de la segunda mitad
del siglo a los que tomaron como sujeto una sociedad o una época
enteras, los encontraremos fuera de las regiones centrales de la cultura
occidental, salvo, una vez más, en Rusia, donde la novela resurgió, con
el primer Solzhenitsyn, como la forma creativa más importante para
enfrentarse a la experiencia estalinista. Podemos encontrar novelas de
la gran tradición en Sicilia (El Gatopardo, de Lampedusa), en Yugoslavia
(Ivo Andric, Miroslav Krleza) y en Turquía. También en América Latina,
cuya ficción, hasta entonces desconocida fuera de sus fronteras,
deslumbró al mundo literario a partir de los años cincuenta. La novela
que fue inmediatamente reconocida como una obra maestra en el mundo
entero vino de Colombia, un país que la mayoría de la gente instruida
del mundo desarrollado tenía problemas para ubicar en el mapa antes de
que se identificara con la cocaína: Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez. Puede que el auge de la novela judía en varios países,
especialmente en Estados Unidos e Israel, refleje el trauma excepcional
de este pueblo a causa de la experiencia de la época hitleriana, con la
que, directa o indirectamente, los escritores judíos sentían que debían
ajustar cuentas.
El declive de los géneros clásicos en el «gran arte» y en la literatura
no se debió en modo alguno a la carencia de talento. Porque aunque
sepamos poco acerca de la distribución de las capacidades excepcionales
entre los seres humanos y acerca de su variación, resulta más razonable
suponer que hay rápidos cambios en los incentivos para expresarlas (o
bien de los medios en los que se expresa o en la motivación para
expresarse de una manera determinada) más que en la cantidad de talento
disponible. No existe ninguna razón para presumir que los toscanos de
nuestros días posean menos talento, ni siquiera que posean un sentido
estético menos desarrollado, que en el siglo del renacimiento
florentino. El talento artístico abandonó las antiguas formas de
expresión porque aparecieron formas nuevas más atractivas o
gratificantes, como sucedió cuando, en el período de entreguerras,
jóvenes compositores de vanguardia como Auric y Britten se sintieron
tentados a escribir bandas sonoras de película en vez de cuartetos de
cuerda. Gran parte del dibujo y la pintura rutinarios fueron
reemplazados por la cámara fotográfica que, por poner un ejemplo,
acaparó casi en exclusiva la representación de la moda. La novela por
entregas, un género agonizante en el período de entreguerras, tomó nuevo
ímpetu en la era de la televisión con los «culebrones». El cine, que
daba mucho más campo a la creatividad individual tras el hundimiento del
sistema de producción industrial de los estudios de Hollywood, y a
medida que grandes sectores del público se quedaban en casa para ver la
televisión y más tarde el vídeo, ocupó el lugar que antes tenían la
novela y el teatro. Por cada amante de la cultura que podía mencionar
dos obras teatrales de, al menos, cinco autores vivos, había cincuenta
capaces de enumerar los títulos de las principales películas de doce o
más directores de cine. Era natural. Sólo el estatus social atribuido a
una «alta cultura» pasada de moda impidió una decadencia más rápida de
sus géneros tradicionales.[4]
No obstante, hubo dos factores todavía más importantes para su declive.
El primero fue el triunfo universal de la sociedad de consumo. A partir
de los años sesenta las imágenes que acompañaban a los seres humanos en
el mundo occidental -y de forma creciente incluso en las zonas urbanas
del tercer mundo- desde su nacimiento hasta su muerte eran las que
anunciaban o implicaban consumo, o las dedicadas al entretenimiento
comercial de masas. Los sonidos que acompañaban la vida urbana, dentro y
fuera de casa, eran los de la música pop comercial. Comparado con
éstos, el impacto del «gran arte», incluso entre las personas cultas,
era meramente ocasional, en especial desde que el triunfo del sonido y
la imagen propiciado por la tecnología desplazó al que había sido el
principal medio de expresión de la alta cultura: la palabra impresa.
Exceptuando las lecturas de evasión (novelas rosa para mujeres, novelas
de acción de varios tipos para hombres y, quizás, en la era de la
liberación, algo de erotismo o de pornografía), los lectores serios de
libros con otros fines que los puramente profesionales o educativos eran
una pequeña minoría. Aunque la revolución educativa incrementó el
número de lectores en términos absolutos, el hábito de la lectura decayó
en los países de teórica alfabetización total cuando la letra impresa
dejó de ser la principal puerta de acceso al mundo más allá de la
comunicación oral. A partir de los años cincuenta la lectura dejó de
ser, incluso para los niños de las clases cultas del mundo occidental
rico, una actividad tan espontánea como había sido para sus padres.
Las palabras que dominaban las sociedades de consumo occidentales ya no
eran las palabras de los libros sagrados, ni tampoco las de los
escritores laicos, sino las marcas de cualquier cosa que pudiera
comprarse. Estaban impresas en las camisetas o adosadas a otras prendas
de vestir como conjuros mágicos con los que el usuario adquiriría el
mérito espiritual del (generalmente joven) estilo de vida que estos
nombres simbolizaban y prometían. Las imágenes que se convirtieron en
los iconos de estas sociedades fueron las de los entretenimientos de
masas y del consumo masivo: estrellas de la pantalla y latas de
conserva. No es de extrañar que en los años cincuenta, en el corazón de
la democracia consumista, la principal escuela pictórica claudicase ante
creadores de imágenes mucho más poderosos que los del arte anticuado.
El pop art (Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Oldenburg) dedicó su
tiempo a reproducir, con la mayor objetividad y precisión posibles, las
trampas visuales del comercialismo estadounidense: latas de sopa,
banderas, botellas de Coca-Cola, Marilyn Monroe.
Insignificante como arte (en el sentido que tenía el término en el siglo
XIX), esta moda reconocía, no obstante, que el mercado de masas basaba
su triunfo en la satisfacción de las necesidades tanto espirituales como
materiales de los consumidores; algo de lo que las agencias de
publicidad habían sido vagamente conscientes cuando centraban sus
campañas en vender «no el bistec sino el chisporroteo», no el jabón sino
el sueño de la belleza, no latas de sopa sino felicidad familiar. A
partir de los años cincuenta estuvo cada vez más claro que todo aquello
tenía lo que podría llamarse una dimensión estética, una creatividad
popular, ocasionalmente activa pero casi siempre pasiva, que los
productores debían competir para ofrecer. Los excesos barrocos en los
diseños de automóviles en el Detroit de los cincuenta tenían este
propósito; y en los sesenta unos pocos críticos inteligentes empezaron a
investigar lo que antes había sido rechazado y desestimado como
«comercial» o carente de valor estético, en especial lo que atraía al
hombre y la mujer de la calle (Banham, 1971). Los intelectuales al viejo
estilo, descritos ahora como «elitistas» (una palabra que adoptó con
entusiasmo el nuevo radicalismo de los sesenta), habían menospreciado a
las masas, a las que veían como receptoras pasivas de lo que la gran
empresa quería que comprasen. Sin embargo, los años cincuenta
demostraron, en especial con el triunfo del rock-and-roll (un idioma de
adolescentes derivado del blues urbano de los guetos negros de Estados
Unidos), que las masas sabían o, por lo menos, distinguían lo que les
gustaba. La industria discográfica que se enriqueció con la música rock,
ni la creó ni mucho menos la planeó, sino que la recogió de los
aficionados y de los observadores que la descubrieron. Sin duda la
corrompió al adoptarla. El «arte» (si es que se puede emplear dicho
término) se veía surgir del mismo suelo y no de flores excepcionales
nacidas en él. Es más, como sostenía el populismo que compartían el
mercado y el radicalismo antielitista, lo importante no era distinguir
entre lo bueno y lo malo, lo elaborado y lo sencillo, sino a lo sumo
entre lo que atraía a más o menos gente. Esto dejaba poco espacio al
viejo concepto de arte.
Otra fuerza aún más poderosa estaba minando el «gran arte»: la muerte de
la «modernidad» que desde fines del siglo XIX había legitimado la
práctica de una creación artística no utilitaria y que servía de
justificación a los artistas en su afán de liberarse de toda
restricción. La innovación había sido su esencia. Haciendo una analogía
con la ciencia y la tecnología, la «modernidad» presuponía que el arte
era progresivo y, por consiguiente, que el estilo de hoy era superior al
de ayer. Había sido, por definición, el arte de la «vanguardia», un
término que entró en el vocabulario de los críticos hacia 1880. Es
decir, el arte de unas minorías que, en teoría, aspiraban a llegar a las
mayorías, pero que en la práctica se congratulaban de no haberlo
logrado aún. Cualquiera que fuese la forma específica que adoptase, la
«modernidad» se nutría del rechazo de las convenciones artísticas y
sociales de la burguesía liberal del siglo XIX y de la percepción de que
era necesario crear un arte que de algún modo se adecuase a un siglo XX
social y tecnológicamente revolucionario, al que no convenían el arte y
el modo de vivir de la reina Victoria, del emperador Guillermo y del
presidente Theodore Roosevelt (véase La era del imperio, capítulo 9). En
teoría ambos objetivos estaban asociados: el cubismo era a la vez un
rechazo y una crítica de la pintura representativa victoriana y una
alternativa a ella, así como una colección de «obras de arte» realizadas
por «artistas» por y para sí mismos. En la práctica, ambos conceptos no
tenían que coincidir, como el (deliberado) nihilismo artístico del
urinario de Marcel Duchamp y el dadá habían demostrado mucho antes. No
pretendían ser ningún tipo de arte, sino un anti-arte. En teoría,
también, los valores sociales que buscaban los artistas «modernos» en el
siglo XX y las formas de expresarlos en palabra, sonido, imagen y forma
debían confundirse mutuamente, como ocurría en la arquitectura moderna,
que era en esencia un estilo para construir utopías sociales en formas
presuntamente adecuadas para ello. Tampoco aquí tenían en la práctica
una conexión lógica la forma y la sustancia. ¿Por qué, por ejemplo, la
«ciudad radiante» (cité radieuse) de Le Corbusier había de consistir en
edificios elevados con los techos planos y no en punta?
En cualquier caso, como hemos visto, en la primera mitad del siglo la
«modernidad» funcionó, la debilidad de sus fundamentos teóricos pasó
desapercibida, el estrecho margen que existía hasta los límites del
desarrollo permitido por sus fórmulas (por ejemplo, la música
dodecafónica o el arte abstracto) todavía no se había cruzado, su
estructura se mantuvo intacta pese a sus contradicciones o fisuras
potenciales. La innovación formal de vanguardia y la esperanza social
aún seguían enlazadas por la experiencia de la guerra, la crisis y la
posible revolución a escala mundial. La era antifascista pospuso la
reflexión. La modernidad todavía pertenecía a la vanguardia y a la
oposición, excepto entre los diseñadores industriales y las agencias de
publicidad. No había ganado.
Salvo en los regímenes socialistas, compartió la victoria sobre Hitler.
La modernidad en el arte y en la arquitectura conquistaron los Estados
Unidos, llenando las galerías y las oficinas de las empresas de
prestigio de «expresionistas abstractos», poblando los barrios
financieros de las ciudades norteamericanas con los símbolos del «estilo
internacional»: alargadas cajas rectangulares apuntando hacia lo alto,
no tanto «rascando» el cielo como aplanando sus techos contra él, con
gran elegancia, como en el edificio Seagram de Mies van der Rohe, o bien
subiendo más alto, como en el World Trade Center (ambos en Nueva York).
En el viejo continente se seguía hasta cierto punto la tendencia
norteamericana, que ahora se inclinaba a asociar la modernidad con los
«valores occidentales»: la abstracción (el arte no figurativo) en las
artes visuales y la modernidad en la arquitectura se hicieron parte, a
veces la parte dominante, de la escena cultural establecida, e incluso
renació parcialmente en países como el Reino Unido, donde parecía
haberse estancado.
Por contra, desde finales de los sesenta se fue manifestando una marcada
reacción contra esto, que en los años ochenta se puso de moda bajo
etiquetas tales como «posmodernidad». No era tanto un «movimiento» como
la negación de cualquier criterio preestablecido de juicio y valoración
en las artes o, de hecho, de la posibilidad de realizarlos. Fue en la
arquitectura donde esta reacción se dejó sentir y ver por primera vez,
coronando los rascacielos con frontispicios chippendale, tanto más
provocativos por el hecho de ser construidos por el propio coinventor
del término «estilo internacional», Philip Johnson (1906). Los críticos
para quienes la línea del cielo creada espontáneamente en Manhattan
había sido el modelo moderno de ciudad, descubrieron las virtudes de la
desvertebración de Los Angeles, un desierto de detalles sin forma, el
paraíso (o el infierno) de aquellos que hicieron lo que quisieron.
Irracional como era, la arquitectura moderna se regía por criterios
estético-morales, pero en adelante las cosas ya no iban a ser así.
Los logros del movimiento moderno en la arquitectura habían sido
impresionantes. A partir de 1945 habían construido los aeropuertos que
unían al mundo, sus fábricas, sus edificios de oficinas y cuantos
edificios públicos había sido preciso erigir (capitales enteras en el
tercer mundo; museos, universidades y teatros en el primero). Presidió
la reconstrucción masiva y global de las ciudades en los años sesenta,
puesto que las innovaciones técnicas que permitían realizar
construcciones rápidas y baratas dejaron huella incluso en el mundo
socialista. No caben demasiadas dudas de que produjo gran número de
edificios muy bellos e incluso obras maestras, pero también un buen
número de edificios feos y muchos hormigueros inhumanos impersonales.
Las realizaciones de la pintura y escultura modernas de posguerra fueron
incomparablemente menores y, casi siempre, inferiores a sus
predecesoras de entreguerras, como demuestra la comparación del arte
parisino de los cincuenta con el de los años veinte. Consistían sobre
todo en una serie de trucos cada vez más elaborados mediante los cuales
los artistas intentaban dar a sus obras una marca inmediatamente
reconocible, en una sucesión de manifiestos de desesperación o de
abdicación frente a la inundación de no arte (pop art, art brut de
Dubuffet y similares) que sumergió al artista a la vieja usanza, en la
asimilación de garabatos, trozos y piezas, o de gestos que reducían ad
absurdum el arte adquirido como una mercancía para invertir y sus
coleccionistas, como cuando se añadía un nombre individual a un montón
de ladrillos o de tierra («arte minimalista»), o se intentaba evitar que
se convirtiera en tal mercancía haciéndolo perecedero (performances).
Un aroma de muerte próxima emanaba de estas vanguardias. El futuro ya no
era suyo, aunque nadie sabía de quién era. Eran conscientes, más que
nunca, de que estaban al margen. Comparado con la auténtica revolución
en la percepción y en la representación logradas gracias a la tecnología
por quienes buscaban hacer dinero, las innovaciones formales de los
bohemios de estudio habían sido siempre un juego de niños. ¿Qué eran las
imitaciones futuristas de la velocidad en los óleos comparadas con la
velocidad real, o incluso con poner una cámara cinematográfica en una
locomotora, algo que estaba al alcance de cualquiera? ¿Qué eran los
conciertos experimentales de composiciones modernas con sonidos
electrónicos, que cualquier empresario sabía que resultaban letales para
la taquilla, comparados con la música rock que había convertido el
sonido electrónico en música para los millones? Si todo el «gran arte»
estaba segregado en guetos, ¿podía la vanguardia ignorar que sus
espacios en él eran minúsculos, y menguantes, como lo confirmaba
cualquier comparación de las ventas de Chopin y de Schönberg? Con el
auge del arte pop, incluso el mayor baluarte de la modernidad en las
artes visuales, la abstracción, perdió su hegemonía. La representación
volvió a ser legítima.
La «posmodernidad», por consiguiente, atacó tanto a los estilos
autocomplacidos como a los agotados o, mejor, atacó las formas de
realizar las actividades que tenían que continuar realizándose, en un
estilo u otro, como la construcción y las obras públicas, a la vez que
las que no eran indispensables en sí mismas, como la producción
artesanal de pinturas de caballete para su venta particular. Por ello
sería engañoso analizarla como una tendencia artística, al modo del
desarrollo de las vanguardias anteriores. En realidad, sabemos que el
término «posmodernidad» se extendió por toda clase de campos que no
tenían nada que ver con el arte. En los años noventa se calificaba de
posmodernos a filósofos, científicos sociales, antropólogos,
historiadores y a practicantes de otras disciplinas que nunca habían
tendido a tomar prestada su terminología de las vanguardias artísticas,
ni tan siquiera cuando estaban asociados a ellas. La crítica literaria,
por supuesto, lo adoptó con entusiasmo. De hecho, la moda «posmoderna»,
propagada con distintos nombres («deconstrucción»,
«postestructuralismo», etc.) entre la intelligentsia francófona, se
abrió camino en los departamentos de literatura de los Estados Unidos y
de ahí pasó al resto de las humanidades y las ciencias sociales.
Todas estas «posmodernidades» tenían en común un escepticismo esencial
sobre la existencia de una realidad objetiva, y/o la posibilidad de
llegar a una comprensión consensuada de ella por medios racionales. Todo
tendía a un relativismo radical. Todo, por tanto, cuestionaba la
esencia de un mundo que descansaba en supuestos contrarios, a saber, el
mundo transformado por la ciencia y por la tecnología basada en ella, y
la ideología de progreso que lo reflejaba. En el capítulo siguiente
abordaremos el desarrollo de esta extraña, aunque no inesperada,
contradicción. Dentro del campo más restringido del «gran arte», la
contradicción no era tan extrema puesto que, como hemos visto (La era
del imperio, capítulo 9), las vanguardias modernas ya habían extendido
los límites de lo que podía llamarse «arte» (o, por lo menos, de los
productos que podían venderse, arrendarse o enajenarse provechosamente
como «arte») casi hasta el infinito. Lo que la «posmodernidad» produjo
fue más bien una separación (mayoritariamente generacional) entre
aquellos a quienes repelía lo que consideraban la frivolidad nihilista
de la nueva moda y quienes pensaban que tomarse las artes «en serio» era
tan sólo una reliquia más del pasado. ¿Qué había de malo, se
preguntaban, en «los desechos de la civilización… camuflados en
plástico» que tanto enojaban al filósofo social Jürgen Habermas, último
vástago de la famosa Escuela de Frankfurt? (Hughes, 1988, p. 146).
La «posmodernidad» no estaba, pues, confinada a las artes. Sin embargo,
había buenas razones para que el término surgiera primero en la escena
artística, ya que la esencia misma del arte de vanguardia era la
búsqueda de nuevas formas de expresión para lo que no se podía expresar
en términos del pasado, a saber: la realidad del siglo XX. Esta era una
de las dos ramas del gran sueño de este siglo; la otra era la búsqueda
de la transformación radical de esta realidad. Las dos eran
revolucionarias en diferentes sentidos de la palabra, pero las dos se
referían al mismo mundo. Ambas coincidieron de alguna manera entre 1880 y
1900 y, de nuevo, entre 1914 y la derrota del fascismo, cuando los
talentos creativos fueron tan a menudo revolucionarios, o por lo menos
radicales, en ambos sentidos, normalmente -aunque no siempre- en la
izquierda. Ambas fracasarían, aunque de hecho han modificado el mundo
del año 2000 tan profundamente que sus huellas no pueden borrarse.
Mirando atrás parece evidente que el proyecto de una revolución de
vanguardia estaba condenado a fracasar desde el principio, tanto por su
arbitrariedad intelectual, como por la naturaleza del modo de producción
que las artes creativas representaban en una sociedad liberal burguesa.
Casi todos los manifiestos mediante los cuales los artistas de
vanguardia anunciaron sus intenciones en el curso de los últimos cien
años demuestran una falta de coherencia entre fines y medios, entre el
objetivo y los métodos para alcanzarlo. Una versión concreta de la
novedad no es necesariamente consecuencia del rechazo deliberado de lo
antiguo. La música que evita deliberadamente la tonalidad no es
necesariamente la música serial de Schönberg, basada en la permutación
de las doce notas de la escala cromática. Ni tampoco es este el único
método para obtener música serial, así como tampoco la música serial es
necesariamente atonal.
El cubismo, a pesar de su atractivo, no tenía ningún tipo de fundamento
teórico racional. De hecho, la decisión de abandonar los procedimientos y
reglas tradicionales por otros nuevos fue tan arbitraria como la
elección de ciertas novedades. El equivalente de la «modernidad» en el
ajedrez, la llamada escuela «hipermoderna» de jugadores de los años
veinte (Réti, Grünfeld, Nimzowitsch, etc.), no propuso cambiar las
reglas del juego, como hicieron otros. Reaccionaban, pura y simplemente,
contra las convenciones (la escuela «clásica» de Tarrasch), explotando
las paradojas, escogiendo aperturas poco convencionales («Después de 1,
P-K4 el juego de las blancas agoniza») y observando más que ocupando el
centro del tablero. La mayoría de los escritores, y en especial los
poetas, hicieron lo mismo en la práctica. Siguieron aceptando los
procedimientos tradicionales -por ejemplo, empleaban el verso con rima y
metro donde creían apropiado- y rompían con las convenciones en otros
aspectos. Kafka no era menos «moderno» que Joyce porque su prosa fuera
menos atrevida. Es más, donde el estilo moderno afirmaba tener una razón
intelectual, por ejemplo, como expresión de la era de las máquinas o,
más tarde, de los ordenadores, la conexión era puramente metafórica. En
cualquier caso, el intento de asimilar «la obra de arte en la era de su
reproductibilidad técnica» (Benjamin, 1961) -esto es, de creación más
cooperativa que individual, más técnica que manual- con el viejo modelo
del artista creativo individual que sólo reconocía su inspiración
personal estaba destinado al fracaso. Los jóvenes críticos franceses que
en los años cincuenta desarrollaron una teoría del cine como el trabajo
de un solo auteur creativo, el director, en virtud sobre todo de su
pasión por las películas de serie B del Hollywood de los años treinta y
cuarenta, habían desarrollado una teoría absurda porque la cooperación
coordinada y la división del trabajo era y es el fundamento de aquellos
cuya tarea es llenar las tardes en las pantallas públicas y privadas, o
producir alguna sucesión regular de obras de consumo intelectual, tales
como diarios o revistas. Los talentos que adoptaron las formas creativas
características del siglo XX, que en su mayoría eran productos, o
subproductos, para el consumo de masas, no eran inferiores a los del
modelo burgués del siglo XIX, pero no podían permitirse el papel clásico
del artista solitario. Su único vínculo directo con sus predecesores
clásicos se producía en ese limitado sector del «gran arte» que siempre
había funcionado de manera colectiva: la escena. Si Akira Kurosawa
(1910), Lucchino Visconti (1906-1976) o Sergei Eisenstein (1898-1948)
-por citar tan sólo tres nombres de artistas verdaderamente grandes del
siglo, todos con una formación teatral- hubieran querido crear a la
manera de Flaubert, Courbet o Dickens, ninguno hubiese llegado muy
lejos.
No obstante, como observó Walter Benjamin, la era de la
«reproductibilidad técnica» no sólo transformó la forma en que se
realizaba la creación, convirtiendo las películas y todo lo que surgió
de ellas (televisión, vídeo) en el arte central del siglo, sino también
la forma en que los seres humanos percibían la realidad y experimentaban
las obras de creación. No era ya por medio de aquellos actos de culto y
de oración laica cuyos templos eran los museos, galerías, salas de
conciertos y teatros públicos, tan típicos de la civilización burguesa
del siglo XIX. El turismo, que ahora llenaba dichos establecimientos con
extranjeros más que con nacionales, y la educación eran los últimos
baluartes de este tipo de consumo del arte. Las cifras absolutas de
personas que vivían estas experiencias eran, obviamente, mucho mayores
que en cualquier momento anterior; pero incluso la mayoría de quienes,
tras abrirse paso a codazos en los Uffizi florentinos para poder
contemplar la Primavera, se mantenían en un silencio reverente, o de
quienes se emocionaban leyendo a Shakespeare como parte de sus
obligaciones para un examen, vivían por lo general en un universo
perceptivo diferente, abigarrado y heterogéneo. Las impresiones
sensitivas, incluso las ideas, podían llegarles simultáneamente desde
todos los frentes (mediante una combinación de titulares e imágenes,
texto y anuncios en la página de un diario, el sonido en los auriculares
mientras el ojo pasa revista a la página, mediante la yuxtaposición de
imagen, voz, letra escrita y sonido), todo ello asimilado
periféricamente, a menos que, por un instante, algo llamase su atención.
Esta había sido la forma en que durante mucho tiempo la gente de ciudad
había venido experimentando la calle, en donde tenían lugar ferias
populares y entretenimientos circenses, algo con que los artistas y
críticos estaban familiarizados desde el romanticismo. La novedad
consistía en que la tecnología impregnaba de arte la vida cotidiana
privada o pública. Nunca antes había sido tan difícil escapar de una
experiencia estética. La «obra de arte» se perdía en una corriente de
palabras, de sonidos, de imágenes, en el entorno universal de lo que un
día habríamos llamado arte.
¿Podía seguir llamándose así? Para quienes aún se preocupaban por estas
cosas, las grandes obras duraderas todavía podían identificarse, aunque
en las zonas desarrolladas del mundo las obras que habían sido creadas
de forma exclusiva por un solo individuo y que podían identificarse sólo
con él se hicieron cada vez más marginales. Y lo mismo pasó, con la
excepción de los edificios, con las obras de creación o construcción que
no habían sido diseñadas para la reproducción. ¿Podía el arte seguir
siendo juzgado y calificado con las mismas pautas que regían la
valoración de estas materias en los grandes días de la civilización
burguesa? Sí y no. Medir el mérito por la cronología nunca había
convenido al arte: las obras de creación nunca habían sido mejores
simplemente porque fueran antiguas, como pensaron en el Renacimiento, o
porque fuesen más recientes que otras, como sostenían los vanguardistas.
Este último criterio se convirtió en absurdo a finales del siglo XX, al
mezclarse con los intereses económicos de las industrias de consumo que
obtenían sus beneficios del corto ciclo de la moda con ventas
instantáneas y en masa de artículos para un uso breve e intensivo.
Por otro lado, en las artes todavía era posible y necesario aplicar la
distinción entre lo serio y lo trivial, entre lo bueno y lo malo, la
obra profesional y la del aficionado. Tanto más necesario por cuanto
había partes interesadas que negaban tales distinciones, aduciendo que
el mérito sólo podía medirse en virtud de las cifras de venta, o que
eran elitistas, o bien sosteniendo, como los posmodernos, que no podían
hacerse distinciones objetivas de ningún tipo. En realidad, solamente
los ideólogos o los vendedores defendían en público estos puntos de
vista absurdos, mientras que en privado la mayoría de ellos sabía
distinguir entre lo bueno y lo malo. En 1991 un joyero británico que
tenía gran éxito en el mercado de masas provocó un gran escándalo al
admitir en una conferencia ante hombres de negocios que sus beneficios
procedían de vender basura a gente que no tenía gusto para nada mejor.
El joyero, a diferencia de los teóricos posmodernos, sabía que los
juicios de calidad formaban parte de la vida.
Pero si tales juicios eran todavía posibles, ¿tenían aún significado en
un mundo en que, para la mayoría de los habitantes de las zonas urbanas,
las esferas de la vida y el arte, de la emoción generada desde dentro y
la emoción generada desde fuera, o del trabajo y del ocio, eran cada
vez menos diferenciables? O, dicho de otra forma, ¿eran aún importantes
fuera de los circuitos cerrados de la escuela y la academia en que gran
parte de las artes tradicionales buscaban refugio? Resulta difícil
contestar, puesto que el mero intento de responder o de formular tal
pregunta puede presuponer la respuesta. Es fácil escribir la historia
del jazz o discutir sus logros en términos similares a los que se
aplican a la música clásica, si tomamos en cuenta la diferencia
considerable en el tipo de sociedad, el público y la incidencia
económica de este tipo de arte. No está claro, en cambio, que este
procedimiento sea aplicable a la música rock, aunque también proceda de
la música negra estadounidense. El significado de los logros de Charlie
Parker y de Louis Armstrong, o su superioridad sobre sus contemporáneos,
es algo claro, o puede serlo. Sin embargo, parece bastante más difícil
para alguien que no ha identificado su vida con un sonido específico
escoger entre este o aquel grupo de rock de entre el enorme aluvión de
música que ha pasado por el valle del rock en los últimos cuarenta años.
Billie Holiday ha sido capaz, al menos hasta el momento de escribir
estas páginas, de comunicarse con oyentes que nacieron mucho después de
su muerte. ¿Puede alguien que no haya sido contemporáneo de los Rolling
Stones sentir algo parecido al apasionado entusiasmo que despertó este
grupo a mediados de los años sesenta? ¿Qué parte de la pasión por una
imagen o un sonido de hoy se basa en la asociación, es decir, no en que
la canción sea admirable, sino en el hecho de que «es nuestra canción»?
No podemos decirlo. El papel que tendrán las artes actuales en el siglo
XXI -e incluso su misma supervivencia- resulta ser algo oscuro.
Este no es el caso respecto del papel de las ciencias.
Notas
1 Sin embargo, los procesos de copia continuaron siendo muy laboriosos,
porque no había otra tecnología disponible para realizarlos que la
máquina de escribir y el papel carbón. Por razones políticas, el mundo
comunista anterior a la perestroika no usaba la fotocopiadora.
2 Como en Los intocables (1987)
de Brian de Palma, que era en apariencia una excitante película de
policías y ladrones sobre el Chicago de Al Capone (aunque en realidad
fuera un pastiche del género original), pero contenía una cita literal
de El acorazado Potemkin de Eisenstein, incomprensible para
quienes no hubiesen visto la famosa escena del cochecito de niño rodando
por las escalinatas de Odessa.
3 Prokofiev escribió siete y
Shostakovich quince, e incluso Stravinsky escribió tres. No obstante,
los tres pertenecían a la primera mitad del siglo, o habían recibido su
formación en ella.
4 Un brillante sociólogo francés analizó el uso de la cultura como un signo de clase en un libro titulado La distinction (Bourdieu, 1979).
En Historia del siglo XX (Londres-Nueva York, 1993-1994), Cap. XVII
Traducción castellana de Juan Faci, Jordi Ainaud y Carmen Castells
Buenos Aires, Grijalbo Mondadori, 1999